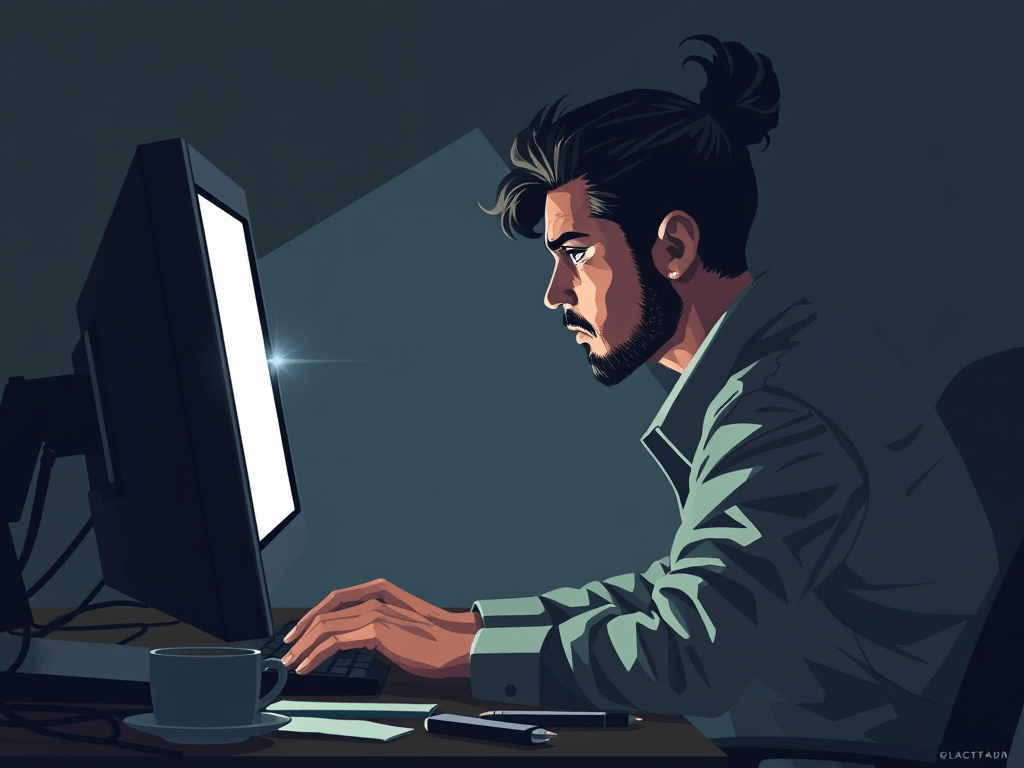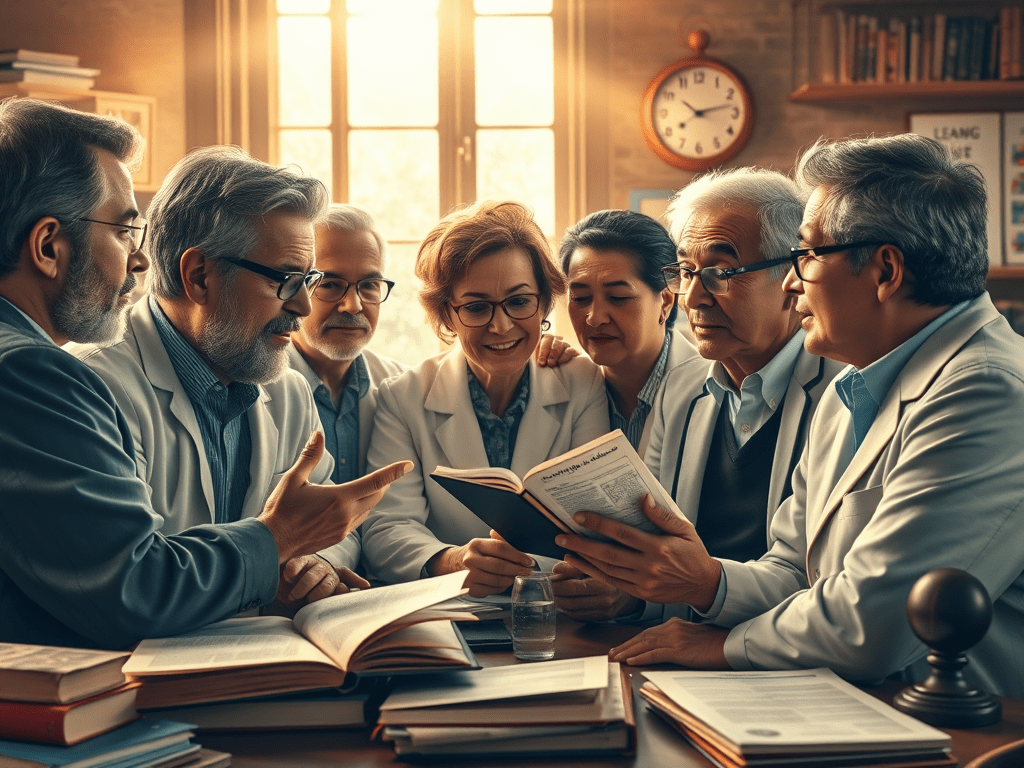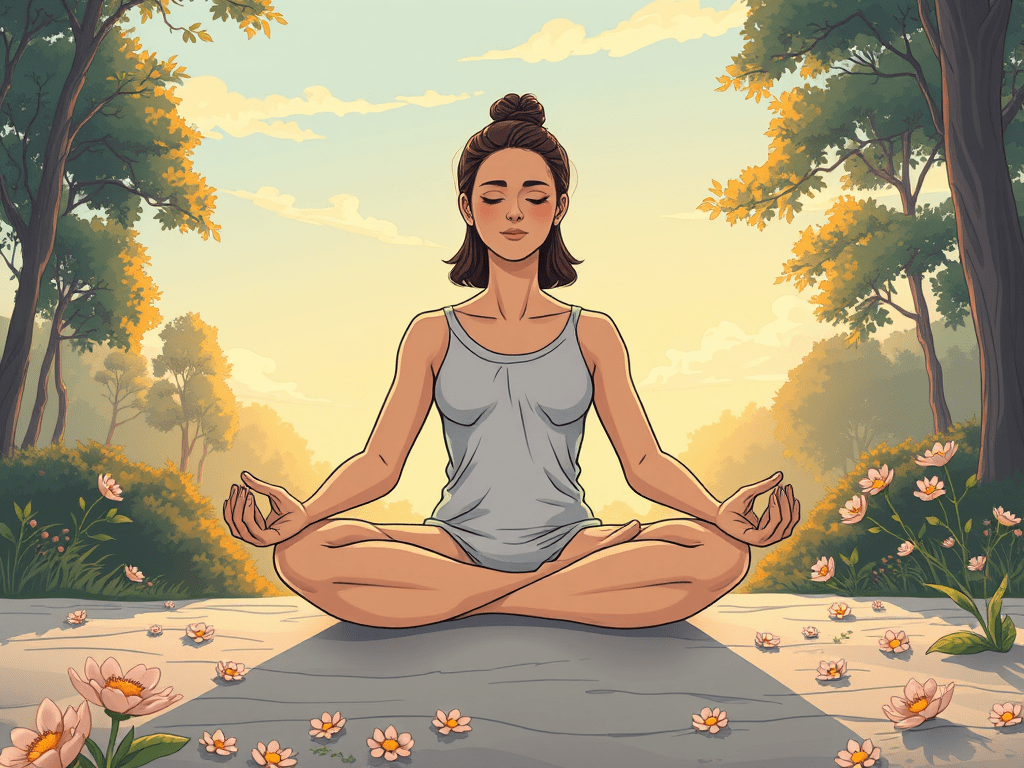Lucía, de 35 años, trabaja en atención al cliente. Cada día atiende decenas de llamadas, resuelve problemas, escucha quejas. A simple vista, lo maneja bien. Pero cada noche, su cabeza es otra historia: repasa lo que dijo, lo que no dijo, cómo lo dijo. “¿Y si piensan que no soy competente? ¿Y si mañana hago el ridículo?”
Lucía no es neurótica, ni “demasiado sensible”. Es humana. Y su cerebro, como el de todos, tiene una tendencia natural a enredarse.
El conflicto emocional: querer controlarlo todo
Lo que Lucía quería era simple: tranquilidad. Pero cada pequeño error, cada mirada extraña en la oficina, cada correo sin respuesta, encendía una alarma interna. Su mente no descansaba. Lo analizaba todo. Lo reinterpretaba todo. Y cuanto más pensaba, más se agotaba.
Hasta que un día, en plena reunión, su jefe la interrumpió en seco. No fue grosero, pero para Lucía fue suficiente. Sintió que se derrumbaba por dentro. Quiso llorar. No lo hizo. Solo tragó saliva y sonrió. Pero algo cambió desde ese momento.
Intentos de solución que no funcionaban
Lucía intentó calmarse con frases como “todo está bien” o “no es para tanto”. También probó ignorar los pensamientos, distraerse, hacer yoga, incluso meditar. Pero apenas volvía a la rutina, su cabeza volvía al ruedo.
Su psicóloga le propuso una técnica: identificar cuándo estaba complicando demasiado las cosas. “¿Qué te estás diciendo exactamente cuando te sientes así?”, le preguntó.
El punto de inflexión: un nuevo enfoque
Un día, después de otra jornada difícil, Lucía escribió: “No debería afectarme esto, ya soy adulta”. Y entonces cayó en cuenta: esa frase no la ayudaba, la presionaba más. Estaba exigiéndose una perfección emocional imposible.
Recordó una idea de la Terapia Racional Emotiva: no es el evento lo que me angustia, sino lo que me digo sobre ese evento. Se dio cuenta de que pensaba cosas como:
- “No puedo cometer errores.”
- “Si me miran raro, seguro hice algo mal.”
- “Debería tener todo bajo control.”
Empezó a cuestionar esas creencias con preguntas como:
- ¿Dónde está escrito que no puedo equivocarme?
- ¿Realmente necesito tener certezas sobre todo?
- ¿No será que estoy haciendo de algo incómodo algo terrible?
Y cambió su discurso interno:
- “Prefiero hacerlo bien, pero puedo aceptar equivocarme.”
- “No me gusta esta incertidumbre, pero puedo tolerarla.”
- “Esto es molesto, no catastrófico.”
Clímax: el día que no reaccionó igual
La próxima vez que su jefe la corrigió, Lucía sintió un nudo en el estómago, pero no se hundió. Se dijo a sí misma: “No me gusta que me interrumpa, pero no significa que no valga”. Respiró, continuó hablando, y la reunión siguió sin más.
Al salir, no se repitió la escena una y otra vez. Se sintió orgullosa. Por primera vez, su cerebro no convirtió un evento incómodo en un apocalipsis interno.
Desenlace: cuando simplificó su vida
Lucía aún tiene días difíciles. Pero ahora reconoce cuando su mente empieza a dramatizar. Y en vez de seguir el guion de siempre, elige otra ruta. Una más amable. Más realista.
Ya no se exige pensar con claridad perfecta ni controlar todo. Se permite no saber. No entender. No estar siempre bien. Y eso, paradójicamente, le da paz.
Mensaje final:
Lucía aprendió que su cerebro no necesita resolverlo todo, solo necesita dejar de complicarlo. Descubrió que aceptar la imperfección —la suya, la de los demás y la de la vida— es el camino más directo a la tranquilidad.
A veces, la verdadera inteligencia emocional no está en encontrar todas las respuestas, sino en dejar de hacer de cada pregunta un problema.